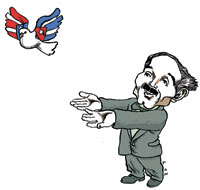Cómo huyó Orestes Ferrara

Ciro Bianchi Ross
Hace muchos años, allá por los lejanos 70, un amigo me contó que había conservado durante décadas un par de corbatas que pertenecieron al político machadista Orestes Ferrara. Era parte de un botín de guerra. El 12 de agosto de 1933, varios estudiantes, entre los que se encontraba mí ya fallecido amigo, trataron de echarle el guante en el puerto de La Habana al Secretario de Estado (Ministro de Relaciones Exteriores) de la dictadura de Machado. No lo consiguieron. El astuto italiano, que alcanzó en la Guerra de Independencia el grado de Coronel, que le otorgó el generalísimo Máximo Gómez, logró llegar indemne al hidroavión que, como todos los días, saldría del muelle del Arsenal a las tres de la tarde. Poco después se le juntaba su esposa. Pero esta, en la prisa por escabullirse, abandonó u olvidó el equipaje, cuyas piezas se repartirían, como trofeo, sus perseguidores. Como yo sabía que Ferrara, el historiador Ramiro Guerra y el periodista Alberto Lamar fueron los tres últimos funcionarios que abandonaron el Palacio Presidencial minutos antes de que el pueblo lo ocupara y saqueara, siempre supuse que se había dirigido directamente al puerto. Pero no. Ferrara, a pie y en coche, haría aquel día un largo periplo por La Habana.
De esa sabrosa estampa del ayer estaremos hablando enseguida.
EN REBELIÓN ABIERTA
Ferrara regresa a Cuba el miércoles 9 de agosto de 1933, tres días antes de la caída del régimen. Una conferencia internacional, tan rimbombante como inútil, lo había retenido en Londres durante varias semanas, y ya en Washington, donde esperaba poder entrevistarse con el presidente Roosevelt, recibió el llamado perentorio de Machado que lo conminaba al regreso. “Embarca lo más rápido que puedas”, ordenaba el dictador en su mensaje. El país estaba en rebelión abierta y el papel de mediador entre la oposición y el gobierno asumido por Benjamín Summer Welles, el embajador de EE UU, agriaba los ánimos, mientras que la dictadura perdía sostenes y esperanzas.
Los días 10 y 11 son para Ferrara de trabajo incesante. Se entrevista con Machado, que le aseguraba que renunciaría, aunque nunca estuvo muy decidido del todo, y con el embajador Welles, a quien reprocha su gestión mediadora. Conferencia asimismo con representantes de la política tradicional que se oponen a la dictadura. Sabe muy bien que la suerte del régimen está echada. Por eso, sin concurrir al ministerio, apenas sin salir de su casa, labora, con el concurso de Ramiro Guerra, Secretario de la Presidencia, en los documentos que avalarán el tránsito de poderes: las dimisiones de los ministros, la solicitud de licencia que hará Machado al Congreso y que equivale a su renuncia, los decretos que darán vida al nuevo gobierno… todo un esqueleto que quiere presentar en orden al general Alberto Herrera, escogido por Machado como su sustituto.
El sábado 12 acude al Palacio Presidencial. Son las ocho de la mañana y en el trayecto desde su casa, en San Miguel y Ronda, al costado de la Universidad, advierte las calles insurreccionadas, pero no agresivas. Allí, para su sorpresa, se encuentra con Machado. Conversan. Dice al dictador que, junto con su mujer, viajará rumbo a Miami en el hidroavión ordinario de las tres de la tarde y que entonces se trasladarían a Nueva York. Machado confiesa que no sabe exactamente lo que hará, pero que quizás se traslade a Las Villas a fin de acampar en el Escambray con un centenar de leales. A otros diría esa misma mañana que acamparía en Rancho Boyeros.
Ferrara le recomienda con insistencia que se olvide del Escambray y salga al exterior, y Machado, en una especie de limbo, da vueltas por los salones de Palacio como quien no sabe si irse o quedarse hasta que decide salir, con la escolta, hacia su finca Nenita, en la carretera de Santiago de las Vegas a Managua. En el despacho privado del Presidente, en el tercer piso de la mansión, junto con Guerra y el periodista Lamar, Ferrara se vuelca de nuevo sobre los documentos que deben estar listos antes de la fuga. El Palacio, tan concurrido en días anteriores, está ahora casi desierto. Lo abandonan los empleados al advertir la ausencia de la familia presidencial, y también los viejos servidores que, ajenos a la política, pasan de un Presidente a otro. Solo una criada permanece en las habitaciones particulares del mandatario. Nadie se lo ha pedido, pero ella las arregla por amor al orden.
SE ALQUILA
Una multitud comienza a darse cita en las afueras del Palacio. La documentación está lista al fin y Ferrara y sus acompañantes se disponen a salir del edificio. La puerta por la que quieren hacerlo está cerrada y ya por fuera colocaron en ella un cartelito que dice “Se alquila”. La puerta principal está cerrada también y lo está asimismo la reja de la mayordomía. El policía que debe custodiarla y que sirve como portero desde los tiempos de Estrada Palma, da paseítos nerviosos por el edificio y jaranea con la muchedumbre. Lo localizan y retira el candado. Ferrara pide a sus compañeros que lo dejen salir primero, y afuera agita los papeles que lleva en la mano como para anunciar la renuncia del jefe del Estado. Estalla el entusiasmo y los tres funcionarios que ya dejaron de serlo llegan al coche de la Secretaría de Estado que los espera. La gente no aguarda más y penetra en el Palacio Presidencial.
Guerra baja el primero y busca la Estación de Policía de la calle San Lázaro. Poco después, a la altura de Infanta, desciende Lamar del vehículo. Ferrara se dirige a la casa del general Herrera, en L entre 21 y 23, frente a un costado del hospital Mercedes, para entregar los documentos que a esa altura no interesan a nadie. Lo recibe el embajador Welles, pero no puede ver a Herrera. El general no fue aceptado por el Ejército como sustituto de Machado, y el Presidente es ya, por obra y gracia del embajador, Carlos Manuel de Céspedes, el hijo del Padre de la Patria.
Ferrara, solo, debe volver a pie a su casa. Ve pasar, en su automóvil, a su viejo amigo el nuevo mandatario, que vuelve la cara para no saludarlo. En el camino se le suman algunos amigos dispuestos a protegerlo. Frente a su residencia, mientras atiende al embajador de España, un tiro que era para él mata a un hombre de su confianza. Se hace nutrido el tiroteo y el diplomático insiste en que, junto con su esposa, busque refugio en su embajada. El matrimonio se niega. Reitera el embajador su ruego, pero la respuesta es la misma. Urge hallar una salida. Ferrara pide a su esposa que se traslade a la casa de su hermana, y, antes, prepare el equipaje. Él iría a la casa de un amigo, donde ella deberá reunírsele. Almuerzan, con buen apetito, unos espaguetis napolitanos.
SIN DISFRAZ
Hay saqueos, linchamientos, incendios, detenciones… La radio trasmite noticias inquietantes. Una amiga de la familia ha reservado dos pasajes en el hidroavión de las tres de la tarde. El asunto es llegar al muelle del Arsenal. Ferrara decide hacerlo sin disfraz alguno y en un automóvil descubierto. Como su chofer se niega a conducirlo, lo hará un sobrino y lo acompañará su cuñada. Un sobrino más se suma al grupo en calidad de guardaespaldas. Ferrara irá también armado. La esposa acudirá después, en otro vehículo, luego de realizar gestiones de última hora y recoger las dos pequeñas maletas donde llevan lo imprescindible.
El trayecto hasta el muelle es fácil. Evitan, claro, las vías más concurridas. Por G, el auto tuerce a la izquierda y gana Carlos III. Lo hace a una velocidad normal para no llamar la atención. Muchos reconocen al funcionario del gobierno depuesto; algunos lo saludan y otros lo increpan, pero nadie lo detiene. A la altura de Belascoaín, se ve jaleo dos cuadras más allá, en Reina y Escobar. Están asaltando la casa del senador Wilfredo Fernández. El automóvil gira rápido a la derecha, luego a la izquierda y escapa por la calle Estrella.
En el Arsenal no hay público. Ferrara abona el importe de los pasajes y aunque falta tiempo para la hora del vuelo un empleado le permite pasar al hidroavión. El sobrino que sirvió de custodio se mantiene fuera, armado, a la expectativa. Llega la esposa del ex ministro y ocupa un asiento a su lado.
La tripulación está ya a bordo, y el capitán de la nave, un ruso blanco, dispone que el aparato se separe del muelle y sea atado a la boya. Ya la instalación no está desierta como lo estuvo antes. La ocupa un grupo numeroso de jóvenes estudiantes y también de marineros y soldados. Desde el hidroavión se les ve gesticular, pero no se escucha lo que dicen. Sí es audible desde el aparato la voz de las ametralladoras. Disparan contra la nave. No menos de cincuenta tiros la impactan. El camarero está muerto de miedo, a punto del ataque de nervios, y una bala atraviesa el sombrero de la esposa de Ferrara.
El motor, el motor, grita el capitán y la nave se pone en movimiento. Ya en el aire, el piloto toma una determinación inesperada. Teme que aviones del Ejército cubano lo persigan y ataquen en pleno vuelo, y cambia el rumbo y solo lo rectifica cuando se convence de que no habría peligro.
En el aeropuerto de Miami un grupo de cubanos increpa al ex ministro de la dictadura. Ferrara responde a las agresiones verbales y se lanza contra uno de ellos, pero cuatro policías vestidos de paisano lo contienen y lo cargan hasta un automóvil. La pareja se hospedaría en el hotel Colombus, y de allí la sacan las autoridades de Emigración para ficharla.
Deben comprar ropa. La de Ferrara, que viste de blanco, está en un estado deplorable. Tanto que algún que otro periodista llegó a afirmar que parecía como escapado de una refriega de masas. Lo ha castigado duro el sol de agosto y, entre una cosa y otra, lleva dos días sin cambiarse. Pero no tiene con qué hacerlo porque las pocas pertenencias que recogieron para el viaje quedaron en el muelle del Arsenal, de La Habana, a merced de sus perseguidores que décadas después todavía las mostraban como trofeo y recuerdo de una época en la que el pueblo se vio obligado a tomar la justicia por su mano y que, por su complicidad con la dictadura y con Machado, hubiera pasado la cuenta a Ferrara de haberle echado el guante aquel 12 de agosto.